Alberto Ruy Sánchez
EL HAMMAM
DE
MOGADOR
Segunda Parte
Si desde la entrada del
 Hammam hasta la habitación de la fuente grande sólo había
un camino posible, en el que se avanzaba adquiriendo el hábito de las
sutiles diferencias, a partir de la sala del gran desbordamiento las puertas
simultáneas se multiplicaban, y era posible el acceso a jardines y
manantiales asoleados. Dicen que son en total veinticinco las habitaciones de
ese Hammam; que algunas son reservas de poderosos y otras son espacios de
exclusión: de los enfermos de la piel, de los eunucos que aún sangran,
de los obesos vergonzantes, de los incontenibles en la agresión, de los
extranjeros, de los que se niegan a vender sus caricias, y de los que no
soportan el agua y van al Hammam sólo para encontrarse con más
gente.
Hammam hasta la habitación de la fuente grande sólo había
un camino posible, en el que se avanzaba adquiriendo el hábito de las
sutiles diferencias, a partir de la sala del gran desbordamiento las puertas
simultáneas se multiplicaban, y era posible el acceso a jardines y
manantiales asoleados. Dicen que son en total veinticinco las habitaciones de
ese Hammam; que algunas son reservas de poderosos y otras son espacios de
exclusión: de los enfermos de la piel, de los eunucos que aún sangran,
de los obesos vergonzantes, de los incontenibles en la agresión, de los
extranjeros, de los que se niegan a vender sus caricias, y de los que no
soportan el agua y van al Hammam sólo para encontrarse con más
gente.
Cuatro jardines estaban cruzados a lo largo por espejos de agua y fuentes que
cantaban su caída hasta en veinticinco tonos diferentes. Una de las
habitaciones tenía un espejo de agua que era especialmente admirado,
porque no estaba en el suelo sino en una pared, en la que arquitectos
aprendices de magos habían logrado que una inmensa cortina de agua
cayera del techo al piso tan lentamente, casi deteniéndose, que era
posible ver el propio reflejo con más nitidez que sobre un estanque. En
otra habitación habían sido pintadas sobre las paredes escenas
que agitaban la imaginación deseosa de quien las viera; o de quien las
tocara, porque habían sido hechas en relieve para que se demoraran
contra las paredes los que adoran simulacros de la lumbre en la carne.
En otra sala las pinturas no eran sólo llamarada, se pretendía
iniciación al fuego. Ilustraban a los paseantes sobre las mil maneras de
acariciar con los labios el glande, de contonear el clítoris con la
lengua, de absorber y levantar y morder y acariciar sucesivamente o al mismo
tiempo; de caer de la cama y levantarse sin tener que separarse; de sacudir las
rigideces obsesivas y ahuyentar las blanduras prematuras; de volver a beber
enlos pozos secos y de resecar los que escurren hasta las rodillas.
Había salas dedicadas al masaje, en las que el más practicado no
era especialmente excitante. Consistía en que un masajista fornido
anudaba sus brazos y piernas con los de su víctima; espalda contra
espalda y la cara del masajeado hacia el suelo. El masajista se iba poniendo en
tensión como un arco, hasta que al otro le tronaran los huesos. Uno por
uno, el masajista coleccionaba treinta y dos tronidos en cada paciente.
Después de cada tronido, el corpulento hacía un ruido con la boca
que se oía como hoja de papel rompiéndose o como beso seco,
lanzaba al aire una frase que no se sabía bien si era oración o
maldición, y modificaba levemente su postura para comenzar a buscar el
próximo estallido. Durante las mañanas las masajistas eran
apreciadas y buscadas no sólo por su hábil musculatura, sino por
la absoluta redondez de sus cuerpos. Eran como grandes bolas de carne que
rodando absorbían a los cuerpos delicados, y hacían que los
huesos abandonaran las intimidaciones de la tensión acumulada. Ellas
también buscaban que las articulaciones pronunciaran el sonido de una
campana de cristal que cae y rueda sobre una alfombra.
Había salas dedicadas al teñido del cabello y de la palma de la
mano, con una tierra rojiza o amarillenta que sólo se encuentra en los
alrededores de la ciudad de Fez, se llama rássul y se disuelve en agua de
rosa o de flor de naranjo. También se teñían los ojos, con
almendras amargas carbonizadas para ennegrecer las pestañas, y con el kójol para delinear el filo de
los párpados. Fatma prefería usar el kójol del Hammam que el de los
comerciantes del puerto, porque el del Hammam era preparado por las mujeres en
sus casa siguiendo todas las precauciones que los comerciantes no tomaban en
cuenta. Había que reunir corales, esencia de clavo, huesos de aceitunas
negras, un grano de pimienta del Sudán y pequeñas piedras de kójol. Lo más
importante es que todo sea molido por siete niñas impúberes, o
por una mujer “cuya hora de líquidos hirvientes en el cuerpo ya
haya pasado”, como indica el Libro de recetas y consejos de las
mujeres de Mogador. El molido se debe cernir en una tela generosa, y el polvo
fino que resulta se disuelve en orines de gato, para mayor brillo de los ojos,
y se unta con una paja delgadísima en los dos filos de los
párpados.
En esa misma sala las mujeres Berberes lucían completos sus tatuajes y
las novias sus depilaciones, teniendo cuidado de que las especias vertidas en
el agua, las yerbas de olor y la leche de cabra no alteraran las marcas
adoloridas de su piel. La belleza alcanzada con su sufrimiento, aunque sea
pequeño —pero siempre exhibido—, es en Mogador belleza
más completa. La exhibición de la carne vulnerada, del dolor
intenso asomando entre el maquillaje, florece entre las mujeres de Mogador con
complicaciones infinitas. Fatma conocía bien ese florecimiento, y como
no lucía los tatuajes profundos de las otras, parecía serle
ajeno. Pero la aérea melancolía que se iba a apoderar de ella,
poco a poco, después de esa mañana, se convertiría en una
forma espontánea de exhibir un dolor, de engalanarse con su tristeza,
como un insecto que por las tardes despliega sus alas imitando hojas de banano
o flores de ciruelo.
Esa mañana aún era temprano para que Fatma luciera grandes
alegrías o tristezas, y se dejaba delinear los párpados con kójol por una negra egipcia
llamada Sofía. Esta conocía todos los secretos para callar de
golpe a la fecundidad, la esterilidad, la impotencia y otras calamidades.
Mientras se ocupaba de los ojos de Fatma, Sofía daba consejos a una
mujer de cuarenta años, de piel cansada, blanda de la cintura y del
ánimo.
“Para 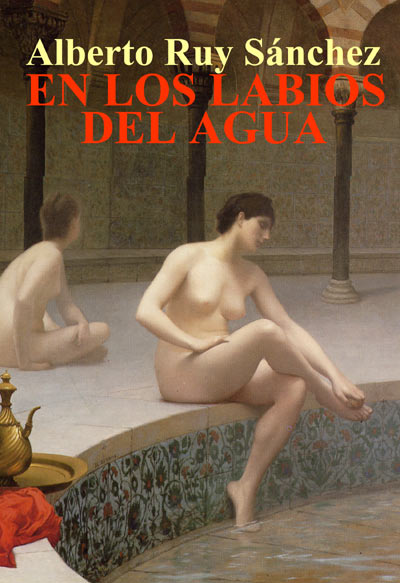 que puedas retener a tu marido vas a hacer todo lo que yo te diga.
Por la mañana muy temprano, mientras él todavía duerma y
poco antes de que despierte, repite tres veces en su oído: que el cielo
queme en tu cabeza este olvido, que el piso se mueva, te tire y te levante muy
adentro de mí. Debes hacer eso ocho días sin que te escuche
despierto, y debes darle como primer alimento de la mañana un trozo de
dátil que haya pasado toda la noche dentro de ti. Pero él no debe
sospechar nada. A la semana verás que su ardor crece. Para que no lo
gaste con otras tienes que robar la sábana que una negra y un negro
hayan mojado con su sudor mientras se amaban. La quemas al pie de tu cama.
Mezclas la ceniza con agua de lluvia que nadie haya pisado y te untas cada
día un poco en cada uno de tus orificios. Si no consigues la
sábana humedecida por dos negros, puedes usar la de una prostituta. Pero
en los dos casos la sábana tiene que ser robada para que sus cenizas
sirvan. Los que la hayan humedecido en la noche no deben sospechar nada antes
ni después. Si alguien más sabe cuándo y cómo hacer
todo, el poder del conjuro se dispersa”.
que puedas retener a tu marido vas a hacer todo lo que yo te diga.
Por la mañana muy temprano, mientras él todavía duerma y
poco antes de que despierte, repite tres veces en su oído: que el cielo
queme en tu cabeza este olvido, que el piso se mueva, te tire y te levante muy
adentro de mí. Debes hacer eso ocho días sin que te escuche
despierto, y debes darle como primer alimento de la mañana un trozo de
dátil que haya pasado toda la noche dentro de ti. Pero él no debe
sospechar nada. A la semana verás que su ardor crece. Para que no lo
gaste con otras tienes que robar la sábana que una negra y un negro
hayan mojado con su sudor mientras se amaban. La quemas al pie de tu cama.
Mezclas la ceniza con agua de lluvia que nadie haya pisado y te untas cada
día un poco en cada uno de tus orificios. Si no consigues la
sábana humedecida por dos negros, puedes usar la de una prostituta. Pero
en los dos casos la sábana tiene que ser robada para que sus cenizas
sirvan. Los que la hayan humedecido en la noche no deben sospechar nada antes
ni después. Si alguien más sabe cuándo y cómo hacer
todo, el poder del conjuro se dispersa”.
Fatma estaba impresionada por la figura dócil de la mujer que escuchaba
asintiendo impulsivamente con la cabeza, apretando siempre una mano, y
tocándose con la otra la garganta. Se la imaginaba emprendiendo la
difícil y larga tarea que Sofía le impuso, pero la veía
detenerse angustiada en algunos de los obstáculos. En su figura había
la imagen de una derrota, como si ella misma tuviera la certeza de que una
imposibilidad habitaba su futuro.
•••••
••••
•••
••
•